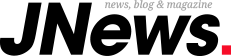Pbro. Dr. José Manuel Fernández
Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar» El les dijo entonces: «Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación» (Lc 11,1-13).
El tema central de este domingo es sobre la oración. La antigua catequesis, ya a partir de la Patrística y hasta el catecismo de Pío X, afirmaba que todos los conocimientos que el cristiano debía tener para alcanzar la salvación, estaban compendiados en tres capítulos: el Credo , los diez mandamientos y el Padre Nuestro. El Credo nos enseñaba qué era lo que debíamos creer: el objeto de la fe ; los mandamientos nos mostraban cómo debíamos obrar o amar, porque obras son amores: la caridad; y, finalmente; el Padre Nuestro nos daba la ciencia de lo que debíamos desear: la esperanza. Fe , esperanza y caridad: Credo, Padrenuestro y Mandamientos. Estas tres eran la virtudes y los respectivos conocimientos suficientes, pero al mismo tiempo necesarios, para obtener la Vida. El Padre Nuestro no se considera simplemente una oración, sino una enseñanza sobre los objetivos a los cuales tiene que apuntar nuestra vida, y que debemos pedir a Dios, porque el ser humano, con sus propias fuerzas, no es capaz de obtenerlos. Si alguien pregunta: porqué orar?, es como interrogarse sobre porqué respirar? No se nace como hombres y mujeres de oración, sino que se aprende: “Señor, enséñanos a orar”, lo cual no significa “enséñanos oraciones”. Si miramos la antigua invitación romana que no ha sido quitada del nuevo Misal leemos: “Siguiendo el precepto del Señor y sus divina enseñanzas nos atrevemos a decir”, “Audemus dicere ”, en latín. ¡Osamos decir! Las liturgias orientales son más explícitas. La maronita, por ejemplo, dice: “ Dígnate Señor concedernos que sin temeridad nos atrevamos a decirte: Padre Nuestro ”. O, si no, en la liturgia bizantina: “Haznos dignos, Señor, para que, con confianza, sin reproche, nos podamos atrever a invocarte, Dios altísimo, como Padre y decirte “.
Temeroso respeto reverencial hacia el Padre Nuestro, patrimonio de los viejos cristianos y que hoy hemos dejado que se pierda. Y es claro. Por una parte, de tanto repetirlo y saberlo desde siempre, no somos capaces de percibir su sabor original. Por otra, a lo mejor, nunca nos hemos detenido en serio a pensar en su significado maravilloso. Mientras Mateo nos ha transmitido el Padre Nuestro en la forma con la que la Iglesia lo ha aceptado y utilizado en su oración, Lucas, en el texto de hoy, nos ha dejado una versión más breve. En su estructura consta de seis peticiones. Tres de éstas se articulan en torno al “Tú” divino, y tres en torno al “nosotros”.
Las tres primeras se refieren a la causa misma de Dios en la tierra; las tres siguientes tratan de nuestras esperanzas, necesidades y dificultades. Comenzamos con la invocación “Padre”. Un modo directo, afectuoso y cercano. Jesús emplea en su lengua aramea el título cariñoso: “Abbà”, con el lenguaje que los niños usaban en casa. No con el lenguaje solemne de los sacerdotes, sino con el dialecto del corazón.
“Santificado sea tu nombre”. En el mundo de entonces había muchos dioses. Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, y le responde diciendo: “Yo soy el que soy”. Él “es” y basta. El nombre crea la posibilidad de dirigirse a alguien, de invocarle. Dios hace que lo podamos llamar. Entra en relación con nosotros y da la posibilidad de que nosotros nos relacionemos con él. “Venga tu Reino”. Reino de Dios quiere decir “soberanía de Dios y asumir su voluntad como criterio”. Con esta petición el Señor nos quiere establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero y esencial es un corazón dócil, para que sea Dios quien reine y no nosotros.
Luego Jesús pone en fila las pocas cosas indispensables para vivir bien: el pan, el perdón, y la lucha contra el mal. Pedimos, no “mi” pan. Cuando el pan pasa de ser “mío” a ser “nuestro”, no hay hambre. Nos enseña a pedir no el pan para acumular, sino el de “hoy”. El discípulo pide lo necesario para vivir un solo día, porque le está prohibido preocuparse por el mañana. Esto nos recuerda los cuarenta años de marcha de Israel por el desierto, cuando el pueblo elegido vivió del maná, del pan que Dios le mandaba del cielo. Cada uno podía recoger únicamente lo que necesitaba para cada día; sólo al sexto día podía acumular una cantidad suficiente para dos días, y así respetar el precepto del sábado, del “shabat” (cf. Ex 16,16-22). Pedimos el perdón, que es un soplo que disipa el peso y las sombras que envejecen el corazón. Y también el coraje para luchar contra el mal, representado por Satanás, padre de la mentira y de la corrupción que oscurece el futuro.