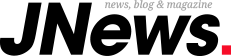Pbro. Dr. José Manuel Fernández
La parábola del evangelio de hoy es el relato de un padre que tiene dos hijos. El menor le pide la herencia, la malgasta toda hasta que se encuentra en la ruina. Es allí cuando decide volver para pedirle perdón a su padre. Pero éste, que lo esperaba todos los días en la puerta de casa, al verlo venir, le salió al encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso un vestido nuevo y un anillo en su dedo e hizo fiesta. El hermano mayor se molestó por estos gestos del padre. Se lo invitó a que participara del festejo, pero no quiso. El padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: pero era necesario celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto la vida, se había perdido y ha sido hallado” (Lc 15,11-32).
Se trata de un texto que es una verdadera joya, tanto desde el punto de vista literario como desde el teológico. Para la praxis judía, la petición del hijo: “dame la parte de la herencia que me corresponde”, es un pedido indecente. La partición de la herencia mientras el padre aún estaba vivo se admitía sólo en casos extremos. El hijo más que hablar, pide. Más que pedir, pretende y exige. Es el hijo quien invirtiendo el orden, manda al padre. Incapaz de entrar en la lógica de la dependencia en el amor, se jacta de sus derechos. La totalidad del amor no le basta, no le satisface, no sabe qué hacer con ella. Quiere los bienes. No le interesa el amor. Rechaza la comunión y elige la huida. El pecado es un “no” lanzado a la cara del amor. El pecado es no dejarse amar. Es la elección de la nada. El hijo es pobre, no en el momento de la necesidad y del remordimiento, sino sobre todo aquí, cuando se adueña de su “parte”.
Sin decir una palabra, el padre le repartió la herencia. Es el silencio del amor, respetuoso de la libertad del hijo. La verdadera paternidad es discreción. Es aceptar el riesgo de la libertad. El hijo se marchó a un país lejano donde malgastó todo como un libertino. Ese país fue el de sus sueños y fantasías. La pérdida del tener determina la pérdida del ser. Aquello que había sido acariciado como una fascinante aventura está desembocando en un drama. El pecado es alejamiento. Se aumenta la distancia: en relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Pecar es también malgastar, derrochar los dones de Dios. El hijo menor se encuentra desterrado. Se ve arrojado al peldaño más bajo de la escala social, incluso al más bajo en la jerarquía de los siervos, porque es un jornalero sin ocupación estable. Además está obligado a aceptar el oficio más despreciado por los judíos, debido a la relación con los cerdos, considerados animales impuros. En la práctica se ve obligado a renegar hasta de la propia religión. Por consiguiente, es el máximo envilecimiento. “Entró en sí mismo y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”. Ha sido llevado fuera de sí: está aturdido y alienado.
El viaje más largo no es el que el pródigo ha realizado para regresar a casa, sino el que le ha llevado a volver a entrar en sí mismo y a reconocer sus errores. Se hace necesario un acto de desgarradora sinceridad consigo mismo: decir “he pecado”. Es decir, me he engañado, me he equivocado de camino. “Partió hacia su padre”. El evangelio no dice que ha empezado a recorrer el camino hacia su casa, sino hacia “alguien” que está en el centro de la casa: su padre. “Estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido, corrió hacia su encuentro”. No es aventurado decir que el padre lo vio con el corazón ante que con los ojos, y que sintió un vuelco en sus entrañas. Se trata de un sentimiento materno. Aquí el padre dio a luz nuevamente al hijo. No vio a un pecador o a un disipador de bienes. Vio exclusivamente a su hijo. “Corrió a su encuentro”. Corre y se lanza hacia su hijo. En esta “carrera” se expresa toda la impaciencia de un corazón que quiere apresurar el momento del encuentro. El amor no se resigna a las distancias. El amor está siempre en movimiento. El padre lo abraza, se lanza sobre el hijo y lo aprieta con fuerza. No dice ni una palabra, sino que se confía en el lenguaje del beso. Parece que el padre, en lugar de decir al hijo: “Te perdono”, le dice: “Gracias”. Aquel padre, se siente padre, no cuando puede expedir certificado de buena conducta, premios a la obediencia y al rendimiento en el trabajo, certificados de eficiencia, sino cuando consigue encontrar a quien “estaba perdido”.