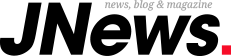“Dentro mío hay una fuente profunda. Y en esa fuente está Dios. A veces alcanzo a llegar a ella, con mucha frecuencia cubierta de piedras y arena: en ese momento Dios está sepultado. Es necesario desenterrarlo de nuevo”.
Era el 30 de noviembre de 1943 y en Auschwitz, en una cámara de gas era disuelta la vida terrena de una joven holandesa de tan sólo 29 años: Etty Hillesum (1914-1943). Deportada a Auschwitz con sus padres y sus hermanos, habiendo dejado el campo de concentracion de los Paises Bajos, el de Westerbork, Etty murió el 30 de noviembre de 1943. Sus padres fueron enviados a la cámara de gas apenas llegaron al campo de concentración. Su hermano Mischa sobreviviría hasta el 31 de marzo de 1944. Su hermano Jaap murió el 17 de abril de 1945, cuando regresaba a los Países Bajos. En el convoy que trasladó a la familia Hillesum viajaban 987 personas, de las cuales 170 eran niños. Sólo hubo ocho supervivientes. Etty confió sus diarios a su amiga Maria Tuinzing, que los conservó sin ignorar su enorme valor. Necesitaron casi cuarenta años para salir a la luz, pero cuando lo hicieron causaron un verdadero revuelo, mostrando que era posible resistir sin odio y sin perder la confianza en Dios, el hombre y el mundo. El Dios de Etty se parece más bien al Dios de Reiner Rilke, particularmente al que aparece en El libro de las horas (1905). “¿Qué será de ti, Dios, cuando yo muera?”, escribe Rilke. “¿Qué harás, Dios? Temo por ti”. Etty, que admiraba a Rilke y leía a menudo El libro de las horas, canta a ese Dios, que nos ha regalado la vida, pero que necesita nuestra ayuda para no caer en el olvido y dejar el mundo completamente a oscuras.
Etty no sucumbe al sentimiento de desamparo. Dios sigue a su lado: “Hay momentos en los que me siento como un pajarillo acurrucado dentro de una gran mano protectora”. Las últimas palabras del diario de Etty Hillesum revelan su extraordinaria calidad moral: “Una quisiera ser un bálsamo derramado sobre tantas heridas”. En su Diario había escrito estas líneas que son una representación simbólica de la esencia de la oración. Ésta es como liberar el alma del polvo de las cosas, del fango de nuestras preocupaciones, de la arena de la banalidad, de las hortigas e hierbas de la palabrería.
La oración es un camino posible para desenterrar la voz de Dios que ha llegado a ser debilitada en nosotros. En la Iglesia hay un lema clásico: lex orandi, lex credendi. La norma para el creer genuino es el camino de la oración en todas sus múltiples variaciones. Orar es un arte, un ejercicio de belleza, de canto, de liberación interior. Es ascesis y ascesa, compromiso riguroso, pero también vuelo suave y libre del alma hacia Dios. Es canto de los labios y del corazón. Ascesis no es negación sino armonía entre corporeidad e interioridad; es renuncia y ejercicio para una plenitud genuina. Un curioso aforisma rabínico advierte que al final de la vida seremos también juzgados sobre los placeres y gustos lícitos y justos que no los hayamos vivido en plenitud.
Orar es experimentar la luminosidad de Dios (cf. Num 6,25; Sal 31,17: “Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz”; “Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Señor, que no me avergüence de haberte invocado”.
LOS VERBOS DE LA ORACION EN LA SAGRADA ESCRITURA
En la Biblia aparecen 4 verbos o puntos cardinales que expresan lo que es la oración: epifanía de la fe.
- RESPIRAR
El primer verbo es físico: respirar, ligado a la os, la boca, que orat, “reza”. El filósofo danés Soren Kierkegaard (1813-1855), no dudaba cuando escribía en su Diario: “Justamente los antiguos decían que rezar es respirar. Aquí se ve la necedad de preguntarse sobre el porqué debamos rezar. ¿Por qué yo respiro? Porque de lo contrario, moriría. Así sucede con la oración”. El teólogo y cardenal Yves Congar (1904-1995), en su obra Los caminos del Dios viviente, insistía sobre este tema: “Con la oración recibimos el oxigeno para respirar. Con los sacramentos nos nutrimos. Pero antes de la nutrición está la respiración, y la respiración es la oración”.
El alma que reduce al mínimo la oración, permanece asfixiada, se excluye en ella la invocación, lentamente se estrangula. Si se vive en un ambiente de aire contaminado, la existencia entera se entristece y encoge. Así sucede con la oración, que necesita de una atmósfera pura, libera de distracciones externas, marcada de silencios.
He aquí pues la necesidad de crear un horizonte interior límpido en el que sea posible contemplar, meditar, reflexionar, dirigirse hacia la luz divina. Es interesante esta simbología “física” para definir la plegaria. Ella marca a los Salmos, que no raramente crean sugestivamente una similitud entre alma y garganta, ya que el único término que las expresa es nefesh: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente: ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios” (Sal 42,3); “Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente; mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua” (Sal 63,2).
San Pablo reafirma esta “fisicidad”, que no es meramente orgánica ya que nosotros no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo:
“Por tanto hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: éste es el culto espiritual que deben ofrecer” (Rom 12,1). Debemos pues volver a encontrar la espontaneidad y la constancia de la respiración orante de modo explícito e implícito, como la mujer del libro del Cantar de los cantares en aquella estupenda confesión de amor, hecha en hebreo de sólo cuatro palabras: ‘anî jeshenah welibbî ‘er: yo dormía pero mi corazón velaba (Ct5,2). Pero hay otra expresión de este mismo libro bíblico enternecedor: “Mi amado pasó la mano por la abertura de mi puerta y se estremecieron mis entrañas.. Me levantee para abrirle a mi amado, y mis manos destilaron mirra, fluyó mirra de mis dedos, por el pasador de la cerradura” (Ct 5,4). La fe como el amor, no ocupa sólo algunas horas de la existencia, sino que es el alma, la respiración constante.
“El rezar es en la religión lo que el pensamiento es en la filosofía. El sentido religioso ora como el órgano del pensamiento piensa”. Así se expresaba el poeta romántico alemán Novalis, pseudónimo del escritor y poeta Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772-1801). Retomado en modo incisivo en la misma lengua alemana por parte del filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976), cuando decía Denken ist Danken (“pensar es agradecer”).
- PENSAR
La oración no es simple emoción. Debe abarcar e involucrar razón y voluntad, reflexión y pasión, verdad y acción. Por algo santo Tomás de Aquino consideraba a la oración como “un acto de la razón que aplica el deseo de la voluntad sobre Aquel que no está en nuestro poder sino que es superior a nosotros, es decir, Dios”.
La figura de María, esbozada por el evangelista Lucas (Lc 2,19), luego de haber vivido la experiencia de la maternidad divina, es ejemplar: ella “custodia las palabras”, y los hechos vividos en su corazón, o sea en su mente y conciencia, los medita, en griego significa que los recuerda en una unidad trascendente (symbállousa), y esto es el verdadero “pensar” según Dios. El “custodiar” de María no es un conservar inerte, pasivo, como se custodia una obra preciosa de museo, sino un custodiar activo y vivo, que une y confronta una cosa con otra.
De hecho, el verbo symballein: significa comparar, confrontar, buscando comprender la lógica profunda, la dirección y la verdad de realidades que pueden parecer inconexas o contrastantes entre ellas. Por ejemplo, María ha sentido en la Anunciación, que el niño que dará a luz será grande, Hijo del Altísimo, y luego lo ve “pequeño, envuelto en pañales, y depositado en un pesebre”. Es la tensión entre grandeza y pequeñez, gloria y pobreza. Al decir que María custodia “todas estas cosas en su corazón”, está presentando a la Madre como la figura ejemplar del discipulado; de alguien que meas que hablar, escucha. El discípulo no es alguien que “ya sabe todo”, sino que debe caminar en la comprensión, iluminado por la palabra escuchada.
El escritor italiano del Romanticismo, Giacomo Leopardi (1798-1837), en su obra Zibaldone (mescolanza), relacionaba el meditar al latín medeor, “medicar”. Sería una especie de “medicina para el alma”. El estrés aparece cuando la carga supera la capacidad de resistencia. Es la mochila que llevo. Su peso cuando supera la capacidad de resistencia, corre el peligro de transformarse en una enfermedad. Lo primero que sucede en el estrés es que la persona no es feliz. La meditación es un proceso biológico concreto que entre otras cosas permite medicar el alma. No tiene efectos adversos y no se compra en farmacia. Distintas partes de la cabeza tienen diversidad de funciones. El cerebro tiene áreas que se especializan en diversas funciones. Dos hemisferios: el derecho y el izquierdo. No es que uno sea mas importante que otro. Son como las dos alas de un pájaro. El izquierdo es lógico, racional, matemático, secuencial, analítico, ejecutivo. Pero tiene una particularidad: tiene una especie de reloj porque ese hemisferio conoce el paso del tiempo. El derecho, por su parte, es un hemisferio que tiene funciones generales, intuitivas, emocionales, creativas, musicales, espirituales. Somos la unión de los dos. Este hemisferio no conoce el reloj. Hay veces que nos quedamos extasiados mirando una vela o un fuego, donde parece que no pasa el tiempo. En ese momento estábamos meditando. El hemisferio izquierdo, racional, siempre mete pensamientos intrusivos. Meditar es setear (configuración de un programa o componente físico para que funcione correctamente), la atención del hemisferio izquierdo. La secuencia repetitiva del rosario es una secuencia que hace que el hemisferio izquierdo se concentre en ese punto y el derecho trabaje libremente. Meditar es contemplar. Cuánto nos cuesta detenernos para contemplar la belleza de la creación. El universo contiene, como sugería un gran exégeta del Salterio, Hermann Gunkel (1862-1932), una “música teológica silenciosa”, un mensaje que no conoce palabras sonoras o ecos. Es lo que proclama el Salmo 19: “El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite a otro este mensaje y las noches se van dando la noticia” (vv.2-3).
El día y la noche son representados antropomórficamente como mensajeros que transmiten la gran noticia de la creación. Ella es un evangelio de luz y gozo, comunicado “sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo” (vv.4-5). El mundo aparentemente mudo se revela hablando al oído del espíritu: es lo que el teólogo y cardenal Jean Daniélou definía como la revelación cósmica, abierta a toda la humanidad. Un canto sinagogal para la fiesta de Shavu’ot, es decir, de Pentecostés, imagina que entre el cielo y la tierra se ha desplegado un pergamino sobre el cual el Creador ha escrito su mensaje al que la humanidad puede responder insertando allí su alleluia de alabanza y gratitud. Pascal decía que a las cosas humanas es necesario entenderlas para amarlas, mientras que a las divinas hay que amarlas para entenderlas.
El entramado entre oración y fe presupone, en efecto, un continuo entrelazado de estos dos actos, por medio de los cuales se invoca a aquel a quien se conoce. El yo del orante se encuentra y dialoga con el “Yo soy” divino, revelado en el Sinaí en la zarza ardiente (Ex 3,14). Quien reza conoce a Dios, y a su luz, se conoce a sí mismo, como sugería otro filósofo, el austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951), en sus apuntes de 1914-1916: “Rezar es pensar en el sentido de la vida”.
- LUCHAR
El pensamiento se traslada ahora a la escena bíblica nocturna en que se desarrolla la lucha misteriosa de Jacob, en la orilla del río Jabbok, afluente del río Jordán. “Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo” (Gen 32, 23-33).
Allí Jacob lucha con el Ser misterioso que al final permanece como el Desconocido, pero que es fuerte, al punto tal de cambiarle el nombre a su interlocutor. De Jacob pasa a ser llamado Israel, cambiándole la vida y la misión. Es curioso notar que el profeta Oseas ha interpretado esta experiencia del patriarca bíblico como una invocación a Dios, y por tanto, como una oración: “Luchó con el Ángel y venció, lloró e imploró la gracia” (Os 12,5). La forma de oración en los Salmos es la súplica. Ésta surge del dolor, se convierte en interrogación lacerante dirigida a Dios, experimenta también el silencio y la ausencia divina, se encarna en el grito salmico repetido por Cristo en la Cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has abandonado?”.
Esto se reproduce en la continua protesta de Job, quien llega a sentir a Dios como una fiera: “En su enojo Dios me desgarra y me persigue; rechina los dientes contra mí; mi adversario me clava la mirada. La gente se mofa de mí abiertamente; burlones, me dan de bofetadas, y todos juntos se ponen en mi contra. Dios me ha entregado en manos de gente inicua; me ha arrojado en las garras de los malvados. Yo vivía tranquilo, pero él me destrozó; me agarró por el cuello y me hizo pedazos; ¡me hizo blanco de sus ataques! Sus arqueros me rodearon. Sin piedad me perforaron los riñones, y mi hígado se derramó por el suelo. Abriéndome herida tras herida, se lanzaron contra mí como un guerrero” (Job 16,9-14).
Es ese “contendiar/luchar” con Dios que explicaba el nombre de “Israel”, según la Biblia (Gen 32,29). A Jacob se le cambia el nombre: “En adelante no te llamareas Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido”. Job quiere seguir luchando con Dios: “Yo quiero hablarle al Todopoderoso, mi deseo es discutir con Dios” (Job 13,3). Aún en la noche del espíritu que envuelve a los grandes misticos como san Juan de la Cruz, quien en su célebre Cántico espiritual, donde desarrolla el diálogo entre la esposa (el alma) y su amado, partiendo propiamente de la ausencia oscura, nos conduce al último punto cardinal luminoso que es aquel de la presencia amorosa y del abrazo íntimo:
“¿Adónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido; salí tras ti, clamando, y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá, por las majadas, al otero, si por ventura vierdes aquél que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas; ni tomaré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras”.
Esta es la experiencia que atraviesa la existencia, como la del salmista: Salmo 88, que es la lamentación en medio de un peligro mortal. Concluye así:
“Desde mi juventud, estoy enfermo y al borde de la muerte.
Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores.
Tu ira feroz me ha abrumado;
tus terrores me paralizaron.
Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación
y me han cercado por completo.
Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos;
la oscuridad es mi mejor amiga”.
- AMAR
Finalmente se da el encuentro: el cuarto verbo de la oración, que es el verbo amar. Esto delínea la meta suprema de la plegaria y de la fe que se expresa a través de otro género dominante del Salterio, que aparece junto a la súplica, es decir, la alabanza confiada y gozosa. Los antiguos sumerios cantaban al Dios Enlil (dios del aire, del viento y de las tormentas). Recordemos que los sumerios (la primera y mas antigua civilizacion. Se encuentra en Medio Oriente, entre el Eufrates y el Tigris), eran politeístas. En su canto alababan a ese dios “por su múltiples perfecciones que deja atónitos”, concientes que él era “como una madeja rizada que nadie sabe como desentrañar”. Tambien el Islam exalta la inalcanzable gloria divina, un sol enceguecedor que al máximo deja un reflejo en el charco de agua que es el hombre, para usar una imagen de aquella religión. El auténtico aterrizaje de la oración es la intimidad entre el fiel y su Dios. Tanto es así que la misma espiritualidad musulmana tiende a este abrazo. En efecto, Rabi’a, la mística de Bassora, del siglo VIII, bajo el firmamento estrellado del Oriente, cantaba:
“Mi Señor, en el cielo brillan las estrellas, los ojos de los enamorados se cierran. Toda mujer enamorada está sola con su amado. Y yo estoy aquí sola contigo”
En la fe cristiana la intimidad divina es plenitud, porque Dios es invocado como ‘abba’ “papito”, en la oración del Padre nuestro, elegido por Jesús como oración distintiva del cristiano. Ahora ya no existe un Dios del cual hablar, sino a quien hablar, en un diálogo en el que las miradas se entrecruzan. Es el momento de la oración silenciosa: “Miren hacia él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán” (Sal 34,6). Es la misma experiencia de los enamorados que, terminado el coloquio de las palabras, se miran a los ojos. Ese es el lenguaje más intenso y dulce, verdadero e íntimo, como sugiere Pascal, convencido que en la fe como en el amor “los silencios son más elocuentes que las palabras”. Pongámonos en la misma posición o actitud del orante bíblico del Salmo 123, en un tierno y delicado intercambio de miradas entre el fiel y su Dios: “A ti levanto mis ojos, que habitas en el cielo. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña: así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros” (vv. 1-2). Es en este cruce de miradas silencioso de los ojos que desemboca en la contemplación orante.
Orar con fe, bañada con el amor, para salir de ella, llenos de esperanza. Recordemos que la fe nos hace arrodillar, la esperanza nos hace caminar y el amor nos hace avanzar. Decía Gandhi que la oración “es la llave de la mañana y el candado de la tarde”. La oración para Santa Teresa de Ávila, “no consiste en pensar mucho sino en amar mucho…es tratar de amistad estando a solas con quien sabemos que nos ama”. Y para la otra carmelita santa y doctora de la Iglesia, Teresa de Lisieux: «Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría”.
ORACION: UN GOLPEAR DE DIOS A LA PUERTA DEL CORAZON DEL HOMBRE
“Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaremos juntos” (Ap 3,20). Cristo pasa por la puerta del corazón, aún con sus pies ensangrentados, como cantaba el poeta francés Pierre Emmanuel (1916-1984), (fue miembro de la Academia francesa en la que ocupó el asiento número 4 y a la que renunció en protesta por la elección de Felicien Marceau). Es la simbologia amorosa del enamorado que está a la puerta de la amada, la cual se muestra tímida para abrir. Es un esquema literario notorio en el mundo griego: el paraklausithyron, “el estar a la puerta cerrada”. Es un rasgo descriptivo del Cantar de los Cantares, cuando por dos veces el amado “está de pie detrás de nuestro muro y espía a través de la ventana” Ct 2,9), y luego, a noche cerrada, “golpea, ábreme hermana mía…Introduce la mano en la manija de la puerta” (cf. Ct 5,2-5).
La escena celebra en primer instancia el primado de la gracia, la cháris que se convierte en caritas. Si Cristo no pasara y llamara, nos quedariamos encerrados en nuestra historia solitaria y autónoma. Nos corresponde escuchar ese llamar y esa voz que llama, y abrir. Este es el momento de la libertad humana, de la pístis, la fe que acoge la cháris, la llamada, el don, la teofanía. Hay quien elige no ser molestado; o quizás, distraído por los ruidos de los rumores, del volumen de sus sonidos, de la dejadez o de la indiferencia, permanece sentado e ignora la voz divina. Pero quien se acerca a la manija de la puerta y abre se encuentra con una sorpresa: ¡Es el Señor! Y lo pasa a tener a él como comensal. Y la comida es por excelencia un signo de comunión, compartir, intimidad. Es el abrazo entre dos amores, la caritas divina y la confianza amorosa del fiel.
El retrato del orante fiel y confiado que permanece unido a su Dios, es presentado en un tierno himno: el salmo 131:
“Señor, mi corazón no es orgulloso; mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre”.
Este salmo tiene en el centro un camafeo (una piedra preciosa con el labrado de una figura en relieve): una madre y su niño serenamente unido a ella. La simbología de la infancia espiritual es un clásico en la teología mística: pensemos solamente en santa Teresa de Lisieux (1873-1897). Su camino es el de “permanecer pequeña”, y de “estar en los brazos de Jesús”. Una conocida invocación de un maestro espiritual francés que respondió a las críticas del modernismo, el jesuita Léonce de Grandmaison (1868-1927):
« Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion. Un cœur fidèle et généreux, qui n’oublie aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. Amen »
Que la infancia espiritual no es un infantilismo sentimental y caprichoso, sino un acto radical de fe, aparece claramente en la estructura del salmo, que comprende dos momentos.
El primero, de forma negativa, describe la antítesis de la confianza espiritual: “mi corazón no es orgulloso; mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar”. En hebreo se tienen imágenes “verticales”, para describir cuando una persona se yergue en signo de desafío: el “exaltarse” del corazón es gabah, un verbo que hace referencia a las alturas, al monte; el “elevar” los ojos es rûm, es decir, un mirar desde alto con altanería y desprecio; mientras que halak, el “camino”, asciende hacia las vetas de la potencia y del éxito clamoroso. Se tiene, pues, la antípoda de la fe, que es la soberbia, que ilusiona al hombre con estar en la misma posición de Dios: es el pecado original, del “ser como Dios, conocedores del bien y del mal” (Gen 3,4). El pensamiento nos lleva a la estupenda expresión satírica de Isaías, en la que el rey de Babilonia proclama con arrogancia:
“Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión.
Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo» (Is 14,13-14).
Entra en este cuadro exaltado y clamoroso, la escena positiva en la que emerge el rostro del verdadero creyente. La atmosfera es tranquila y silenciosa, y es el orante el que la susurra: “En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior”. Son importantes aquí las imágenes “horizontales”: el alma está calmada y aquietada como una llanura. En hebreo se emplea el verbo dmm que hace mención al silencio profundo. Es relevante fijar la mirada sobre aquel niño que es concebido como un neonato tranquilo y saciado después de haberse amamantado con la leche del seno de la madre.
En realidad, el vocablo hebreo es gamûl, y se refiere al niño destetado, llevado sobre la espalda al modo oriental. El destete oficial era tardío en aquella sociedad porque se daba alrededor de los tres años y daba lugar a una gran fiesta del clan familiar. El niño ahora está ligado a su madre con una relación más personal e íntima, casi consciente y no meramente estimulado por el instinto fisiológico del alimento. La auténtica confianza no es, por tanto, un abandono ciego: es adhesión con la propia libertad y personalidad, como escribía la carmelita descalza francesa santa Isabel de la Trinidad (1880-1906), otra figura mística de gran intensidad que vivió sólo 26 años y fue canonizada por Francisco el 16 de octubre de 2016:
“Dios ha puesto en mi corazón una sed infinita y una grandísima necesidad de amar que sólo Él puede saciar. Entonces voy a él como un niño se dirige a su madre para que él colme e invada todo y me tome en brazos”.
Es un ligamen suave, como confiesa en un tierno soliloquio el Señor en las páginas del profeta Oseas 11,1-4:
«Desde que Israel era niño, yo lo amé;
de Egipto llamé a mi hijo…
Lo atraje con cuerdas de ternura,
lo atraje con lazos de amor.
Le quité de la cerviz el yugo,
y con ternura me acerqué para alimentarlo”.
En un tiempo como el nuestro, que ha perdido el gusto por la finura y la ternura, por la simplicidad y la limpieza de alma, es necesario el encontrar nuevamente el “ser como niños”, no por puro sentimentalismo, sino sobre la huella de la advertencia de Jesús: “llegar a ser como niños para entrar en el Reino de los cielos” (cf. Mt 18,1-5). Y si hemos perdido la pureza de la fe, recordemos lo que el escritor George Bernanos (1888-1948) reconocía de sí mismo en una carta: “He perdido la infancia y sólo la volveré a conquistar a través de la santidad”.
El Salmo 131 es una invitación también a confiar serenamente en el silencio de Dios.
Una historia que nos enseña a confiar en el silencio de Dios
Según una antigua leyenda, había un hombre llamado Abdías que cuidaba una ermita. A ella acudía la gente a orar con mucha devoción. En esta ermita había una cruz muy antigua. Muchos acudían ahí para pedirle a Cristo algún milagro. Un día el ermitaño Abdías quiso pedirle un favor. Lo impulsaba un sentimiento generoso. Se arrodilló ante la cruz y dijo: “Señor, quiero padecer por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero reemplazarte en la Cruz”. Y se quedó fijo con la mirada puesta en la escultura, como esperando la respuesta. El Señor abrió sus labios y habló. Sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes y amonestadoras: “Siervo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición.” ¿Cuál Señor? preguntó con acento suplicante Abdías. ¿Es una condición difícil? ¡Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda Señor! respondió el viejo ermitaño. “Escucha: Suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de guardarte en silencio siempre”. Abdías contestó: “Os lo prometo, Señor!” Y se efectuó el cambio. Nadie advirtió el trueque. Nadie reconoció al ermitaño, colgado con los clavos en la Cruz. Abdías ocupaba el puesto del Señor. Y Abdías por largo tiempo cumplió el compromiso.
A nadie dijo nada, pero un día, llegó un rico, después de haber orado, dejó allí olvidada su cartera. Abdías lo vio y calló. Tampoco dijo nada cuando un pobre, que vino dos horas después y se apropió de la cartera del rico. Ni tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle su gracia antes de emprender un largo viaje. Pero en ese momento volvió a entrar el rico en busca de la bolsa. Al no hallarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se volvió al joven y le dijo iracundo: – “¡Dame la bolsa que me has robado!” El joven sorprendido replicó:
– “¡No he robado ninguna bolsa!”
– “¡No mientas, devuélvemela enseguida!”
– “Le repito que no he sacado ninguna bolsa!”
El rico arremetió furioso contra él. Sonó entonces una voz fuerte:
– “¡Detente!”
El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Abdías, que no pudo permanecer en silencio, gritó, defendió al joven, increpó al rico por la falsa acusación. Este quedó anonadado y salió de la Ermita. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la ermita quedó a solas, Cristo se dirigió a él y le dijo: – “Baja de la Cruz. No sirves para ocupar mi puesto. No has sabido guardar silencio”. – “Señor, ¿cómo iba a permitir esa injusticia?” .
Se cambiaron los oficios. Jesús ocupó la Cruz de nuevo y el ermitaño se quedó ante la cruz. El Señor, siguió hablando: “Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una joven mujer. El pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo; en cuanto al muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le hubiesen impedido realizar el viaje que para él resultaría fatal. Ahora, hace unos minutos acaba de zozobrar el barco y él ha perdido la vida. Tú no sabías nada. Yo sí sé. Por eso callo”. Y el señor nuevamente guardó silencio. Muchas veces nos preguntamos por qué razón Dios no nos contesta. ¿Por qué razón se queda callado Dios? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera lo que deseamos oír, pero, Dios no es así. Dios nos responde aún con el silencio. Debemos aprender a escucharlo. Su divino silencio son palabras destinadas a convencernos de que, Él sabe lo que está haciendo. En su silencio nos dice con amor: confien en Mí, que sé bien lo que debo hacer.
Meditar el salmo 123, 1-4: el canto de los peregrinos que suben a Jerusalén.
“Levanto mis ojos a ti,
oh Dios, entronizado en el cielo.
Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios,
así como los sirvientes fijan los ojos en su amo
y la esclava observa a su ama, atenta al más mínimo gesto.
Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia
porque ya estamos hartos de tanto desprecio.
Ya estamos más que hartos de las burlas de los orgullosos
y del desprecio de los arrogantes”.
Salmo 42
“Como la cierva brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;
¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?”
Una cierva sedienta, con la garganta seca, lanza su lamento ante el desierto árido, anhelando las frescas aguas de un arroyo. Con esta célebre imagen comienza el salmo 42. En ella podemos ver casi el símbolo de la profunda espiritualidad de esta composición, auténtica joya de fe y poesía. En realidad, según los estudiosos del Salterio, nuestro salmo se debe unir estrechamente al sucesivo, el 43, del que se separó cuando los salmos fueron ordenados para formar el libro de oración del pueblo de Dios. En efecto, ambos salmos, además de estar unidos por su tema y su desarrollo, contienen la misma antífona: “¿Por qué te acongojas, alma mía?, ¿por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo: Salud de mi rostro, Dios mío” (Sal 42, 6. 12; 43, 5). Este llamamiento, repetido dos veces en nuestro salmo, y una tercera vez en el salmo sucesivo, es una invitación que el orante se hace a sí mismo a evitar la melancolía por medio de la confianza en Dios, que con seguridad se manifestará de nuevo como Salvador. Pero volvamos a la imagen inicial del salmo, que convendría meditar con el fondo musical del canto gregoriano o de esa gran composición polifónica que es el Sicut cervus de Pierluigi de Palestrina. En efecto, la cierva sedienta es el símbolo del orante que tiende con todo su ser, cuerpo y espíritu, hacia el Señor, al que siente lejano pero a la vez necesario: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 42, 3). En hebraico una sola palabra, nefesh, indica a la vez el “alma” y la “garganta”. Por eso, podemos decir que el alma y el cuerpo del orante están implicados en el deseo primario, espontáneo, sustancial de Dios (cf. Sal 62, 2). No es de extrañar que una larga tradición describa la oración como “respiración”: es originaria, necesaria, fundamental como el aliento vital.
Orígenes, gran autor cristiano del siglo III, explicaba que la búsqueda de Dios por parte del hombre es una empresa que nunca termina, porque siempre son posibles y necesarios nuevos progresos. En una de sus homilías sobre el libro de los Números, escribe:
“Los que recorren el camino de la búsqueda de la sabiduría de Dios no construyen casas estables, sino tiendas de campaña, porque realizan un viaje continuo, progresando siempre, y cuanto más progresan tanto más se abre ante ellos el camino, proyectándose un horizonte que se pierde en la inmensidad” (Homilía XVII in Numeros, GCS VII, 159-160).
Tratemos ahora de intuir la trama de esta súplica, que podríamos imaginar compuesta de tres actos, dos de los cuales se hallan en nuestro salmo, mientras el último se abrirá en el salmo sucesivo, el 43. La primera escena (cf. Sal 42, 2-6) expresa la profunda nostalgia suscitada por el recuerdo de un pasado feliz a causa de las hermosas celebraciones litúrgicas ya inaccesibles: “Recuerdo otros tiempos, y desahogo mi alma conmigo: cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta” (v. 5). “La casa de Dios”, con su liturgia, es el templo de Jerusalén que el fiel frecuentaba en otro tiempo, pero es también la sed de intimidad con Dios, “manantial de aguas vivas”, como canta Jeremías (Jr 2, 13).
Ahora la única agua que aflora a sus pupilas es la de las lágrimas (cf. Sal 42, 4) por la lejanía de la fuente de la vida. La oración festiva de entonces, elevada al Señor durante el culto en el templo, ha sido sustituida ahora por el llanto, el lamento y la imploración. Por desgracia, un presente triste se opone a aquel pasado alegre y sereno. El salmista se encuentra ahora lejos de Sión: el horizonte de su entorno es el de Galilea, la región septentrional de Tierra Santa, como sugiere la mención de las fuentes del Jordán, de la cima del Hermón, de la que brota este río, y de otro monte, desconocido para nosotros, el Misar (cf. v. 7). Por tanto, nos encontramos más o menos en el área en que se hallan las cataratas del Jordán, las pequeñas cascadas con las que se inicia el recorrido de este río que atraviesa toda la Tierra prometida. Sin embargo, estas aguas no quitan la sed como las de Sión.
A los ojos del salmista, más bien, son semejantes a las aguas caóticas del diluvio, que lo destruyen todo. Las siente caer sobre él como un torrente impetuoso que aniquila la vida: “tus torrentes y tus olas me han arrollado” (v. 8). En efecto, en la Biblia el caos y el mal, e incluso el juicio divino, se suelen representar como un diluvio que engendra destrucción y muerte (cf. Gn 6, 5-8; Sal 68, 2-3). Esta irrupción es definida sucesivamente en su valor simbólico: son los malvados, los adversarios del orante, tal vez también los paganos que habitan en esa región remota donde el fiel está relegado. Desprecian al justo y se burlan de su fe, preguntándole irónicamente: “¿Dónde está tu Dios?” (v. 11; cf. v. 4). Y él lanza a Dios su angustiosa pregunta: “¿Por qué me olvidas?” (v. 10). Ese “¿por qué?” dirigido al Señor, que parece ausente en el día de la prueba, es típico de las súplicas bíblicas.
Frente a estos labios secos que gritan, frente a esta alma atormentada, frente a este rostro que está a punto de ser arrollado por un mar de fango, ¿podrá Dios quedar en silencio? Ciertamente, no. Por eso, el orante se anima de nuevo a la esperanza (cf. vv. 6 y 12). El tercer acto, que se halla en el salmo sucesivo, el 43, será una confiada invocación dirigida a Dios (cf. Sal 43, 1. 2a. 3a. 4b) y usará expresiones alegres y llenas de gratitud: “Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi júbilo”.
“Mi alma” = “Nefesh mi respiro, mi aliento vital, mi ser profundo. Para el salmista Dios nunca ha sido una idea, una palabra o un lujo, sino una necesidad vital, Una experiencia viva, gozosa, y vibrante. Por eso el salmista no puede pasar sin Él y lo busca corriendo desesperadamente hacia Él. “Corro a la fuente de Dios. Aspiro a la fuente; pero no corro de cualquier manera, como un animal ordinario. Corro como un ciervo, es decir, sin lentitud, sin vagar, pues el ciervo aparece como un prodigio de rapidez”. (San Agustín).
Para emplear una bella imagen de la versión latina de los escritos de san Gregorio Nacianceno del siglo IV: Deus sitit sitirit (“Dios tiene sed de que se tenga sed de él”), para que nos sacie.
Salmo 56
“Tú llevas la cuenta de todas mis angustias
y has juntado todas mis lágrimas en tu odre;
has registrado cada una de ellas en tu libro” (v.8).
Un escritor no creyente, Ennio Flaiano (1910-1972) quien escribió varios guiones para Federico Fellini, era el padre de una hija golpeada por una encefalopatía epiléptica. Entre sus papeles luego de morir se descubrió unos papeles donde había escrito que un sombra divina aparece en el horizonte. Un hombre conduce a su hija enferma y le dice: “Yo no te pido que la cures, sino que tú la ames”. Jesús en ese momento besó a la muchacha y dijo: “En verdad, este hombre ha pedido aquello que yo puedo dar”.
En efecto, lo que Dios puede ofrecer es eso. Él conoce todos los pasos del hombre, como peregrino. Pero él es pastor que lleva en su odre o “pozo portátil” según la definición de los beduinos, el agua para sus viajes. En ese odre recoge también nuestras lagrimas y las conserva como si fueran perlas preciosas. El orante con frecuencia llora en secreto, pero debe saber que sus lagrimas no caen en la tierra, disolviéndose en el polvo del desierto, sino recogidas por su Dios.
En el salmo 119 sentimos vibrar el amor por esta palabra que brilla en medio de las tinieblas y en la oscuridad de la existencia. En efecto, “Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino” (v. 105). Cuando se encuentra uno en la oscuridad, es fácil caerse, pero teniendo una lámpara en la mano se intuye el trayecto del camino, se evita llevarse por delante las piedras, y se entrevé la meta a alcanzar. La suya es una palabra que infunde dulzura en el corazón, disolviendo el hielo de la tristeza y la amargura de la insatisfacción, dando sabor a una existencia monótona: “Que dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel” (v. 103). El fiel que medita la Palabra, se dirige a su Dios y exclama: lekâ-‘anî hôshî’ enî, “yo soy tuyo, sálvame” (v. 94). Al orar, el hombre bíblico sabe que está en las manos de Dios, y él no deja caer de sus manos a su criatura que ha plasmado con sus manos y que lleva el calor y la impronta de sus dedos.
Tenía razón el teólogo Karl Barth (1886-1968), cuando retocaba, aún con una sola letra, el famoso lema de Descartes. El filósofo francés con su Cogito ergo sum, (Pienso, luego existo), había centrado sobre el yo consciente todo el ser humano que se expresa en su identidad. El teólogo alemán había introducido en cambio, una variante, capaz de generar una revolución copernicana de sello bíblico: Cogitor ergo sum, (Soy pensado/amado, luego existo). Debo estar seguro que Dios me ha descubierto, pero debemos confesar que no siempre estamos seguros de haber nosotros descubierto a Dios. La fe es ante todo un don, aunque es al mismo tiempo una conquista. Lapidario una vez más es san Pablo: “Ahora conocen a Dios, o mejor dicho, son conocidos por él” (Gal 4,9), y el conocer bíblico es también amar.