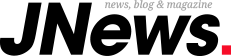Pbro. Dr. José Manuel Fernández
El misterio de la Santísima Trinidad, que la Iglesia celebra hoy en la liturgia, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es la enseñanza fundamental y esencial en la “jerarquía de las verdades de la fe”. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios, por los cuales, el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, y se une con ellos. El dogma afirma que Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Las tres personas viven la unidad y comunión perfectas. La Unidad divina es Trina. Desde ahora, somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad: “Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14,23). Esto mismo expresaba la Beata Isabel de la Trinidad: “Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregado sin reservas a tu acción creadora”.
Más que centrar la atención en la esencia de este misterio, reflexionaremos hoy sobre los desafíos que implica para los creyentes, el hecho de confesar nuestra fe en la Trinidad. En primer lugar, deberíamos comprender la razón profunda por la que los creyentes estamos llamados a vivir la unidad. Esta característica no es una exigencia, como lo puede ser para una empresa. La unidad no es una necesidad táctica, ni un hecho de cálculo o convivencia. Nuestra comunión no es fruto de la puesta en práctica del proverbio “la unidad hace la fuerza”. La fuente de la comunión es la Trinidad. Este misterio ha sido revelado por el Señor no para nuestra contemplación abstracta, sino para actuarlo en la realidad concreta de lo cotidiano. Sobre la tierra, nosotros somos muchas personas, iguales en dignidad y distintas a la vez, ya que como decimos en filosofía: la persona humana es única e irrepetible. Afirmamos que somos “personas”. No somos cifras ni códigos fiscales, ni números de matrículas. Somos personas, “imagen y semejanza” de Dios, que llevamos su sello de eternidad impreso en nuestra alma. Somos “iguales” y, por lo tanto, no hay en el mundo hombres y mujeres de clase “A” o de serie “B”. Es el misterio trinitario el que nos interpela, cada vez que en el curso de la historia aparecen signos de injusticia, que llevan a la discriminación de la gente. Muchos son atropellados por la “lógica” de la fuerza o del poder. No pocos mueren de hambre, divididos en categorías hegemónicas y subalternas. Como creyentes debemos tomar conciencia de que estas situaciones nos interrogan: ¿qué hacemos para revertir estas escandalosas historias que se encierran detrás de tantos rostros sufrientes?
Somos “distintos”, ya que cada hombre tiene su rostro y su identikit intransferible. Dios nos conoce por nuestro nombre, no por una sigla. Nos llama a cada uno por el nombre y nos trata de “tú”. También aquí, el misterio trinitario nos cuestiona cuando tan fácilmente cedemos a las manifestaciones culturales y a las anulaciones de identidad. El director de cine polaco Krzystof Kieslowski (1941-1996) se caracteriza porque sus películas se centran en dramas de tipo psicológico. Es conocido, fundamentalmente, por su trilogía: “Tres colores” formada por los filmes “Azul” (1993), “Blanco” (1993) y “Rojo” (1994). Pero en una de sus películas sobre los diez mandamientos: “Decálogo I”, el niño protagonista está jugando con la computadora. Imprevistamente se levanta y le pregunta a su tía, que se encuentra con él: “¿Cómo es Dios?”. Ella lo mira en silencio, se le acerca, lo abraza, besa sus cabellos y le susurra al oído: “¿Cómo te sientes ahora?”. Pavel no quiere que se lo deje de abrazar, levanta los ojos y responde: “Bien, me siento bien”. “¿Ves?, le dice su tía. Así es Dios”. Dios es como un abrazo. No es un concepto que entender, sino una manifestación a acoger. Si no hay amor, no vale ningún magisterio. Si no hay amor, no vale ninguna enseñanza. Si no hay amor, ninguna cátedra sabe decir Dios. Dios no es soledad sino comunión. Si nuestro Dios no fuese Trinidad, esto es: encuentro, relación, comunión y don recíproco, sería un Dios distraído, desilusionante y ausente. Pero Dios es “éxtasis”, es decir, un “salir de”, en busca de alguien a quien amar. Gracias a su eterna compañía, cada uno de nosotros es “sílaba del absoluto”, para que el mundo aprenda a leer trascendencia.