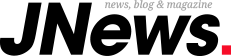“Aunque no abra la boca, puedo hablarles con los ojos por una media hora. Mirándolos a los ojos puedo decirles si en sus corazones hay paz o no. Hay personas que irradian alegría, y en sus ojos se ve la pureza. Si queremos la calma de la mente, observemos el silencio de los ojos” (Santa Teresa de Calcuta).
¿Por qué detenernos a hablar de las miradas? ¿Qué significado tiene el mirar? A estas preguntas podrían seguir otras. Un texto de la Escritura nos dice qué es el ojo: “El ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mt 6,22). “El ojo del misericordioso será bendito” (Prov 22,9). Si prestamos atención, nos daremos cuenta que la mirada y el mirar es algo que nos acompaña en cada instante y a lo que no le damos demasiado valor. Donde falta la capacidad de mirar, por enfermedad u otra causa, hay una nostalgia y un gran deseo de poder mirar y sentir las miradas. Con honestidad podemos afirmar que hoy, la mirada tiene un valor olvidado. Se trata de una mirada replegada en pequeños objetos (el celular u otros objetos electrónicos). Nos encontramos uno al lado de otro con la mirada hacia abajo clavada en una pantalla que nos aprisiona. Otras veces se trata de una mirada posesiva o defensiva, a la que le cuesta abrirse a horizontes más amplios. Miradas ausentes. La mirada es relación, así como la relación crece o se interrumpe con las miradas. Necesitamos sentirnos revestidos de miradas buenas, que nos reconozcan en nuestro valor, que nos alienten, que nos sostengan y nos acompañen con afecto y libertad.
La mirada es uno de los signos fundamentales de la persona: no muestra sólo la expresión del rostro, sino que es signo de algo más profundo e interior que emerge y nos sale al encuentro. Contemporáneamente es apertura que puede hacer ingresar dentro de nosotros la realidad externa. Los ojos son instrumento de lenguaje no verbal y nos comunican: odio, tristeza, inquietud, incerteza, afecto, alegría, rencor, serenidad interior, tranquilidad, inquietud y paz. Es desde el ojo, desde donde surgen como una fuente los pensamientos, las emociones, las pasiones más violentas, los sentimientos más escondidas y los miedos más profundos. Es ante todo con la mirada que nosotros buscamos comprender la realidad. Decía Antoine de Saint-Exupery: “Para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada”.
En el diario “La Nación”, edición del 28 de septiembre de 2018, me impresionó la foto de un niño. La foto lleva el título “Peluquería migrante”. Allí se ve un pequeño. Puro ojos. Pura belleza. Todo interrogantes. La peluquería, intuimos, tiene algo de improvisada. “Brigada social”, llama el epígrafe de la foto a quienes -ay, esos barbijos, esos guantes de plástico- emprenden la tarea de rasurar estas cabezas. Cabezas de inmigrantes. El niño es venezolano, está en Bogotá, a metros de la estación de micros. Ignoramos con cuántos integrantes de su familia habrá viajado, durante cuánto tiempo, a través de qué dificultades. Solo tenemos su mirada: descomunal de enorme, abismal en la inquietud, la pregunta, el desconcierto. El niño mira al fotógrafo con algo aún más lacerante que el miedo. Sus labios callan, pero sus ojos dicen que ya no hay casa, ni juegos, ni escuela, ni rumor de dibujitos animados por la tarde, con los cuadernos listos para hacer la tarea. No hay nada, salvo este saberse repentinamente sobrante. Objeto incómodo, sujeto de asepsia.
Hace 20 años, el psicólogo Arthur Aron descubrió que, si dos personas se miran a los ojos durante 4 minutos, se genera un sentimiento de cercanía y conexión. Con la intención de poner en práctica este descubrimiento, la organización Amnesty Internacional y Look Beyond (bian) Borders (Mirar más allá de las fronteras), decidieron hacer un experimento simple: sentaron a refugiados y europeos uno frente al otro para que se miren a los ojos durante 4 minutos. Solamente cuando nos sentamos al lado de una persona y la miramos a los ojos, dejamos de ver un refugiado como alguien anónimo y nos damos cuenta de que nos encontramos frente a alguien que sufre, sueña, ama. El experimento de los 4 minutos fue llevado a cabo en Berlín, una ciudad que es símbolo de superar las diferencias y las divisiones. Las personas que participaron lo hicieron de forma voluntaria, ya que la intención era poder percibir su reacción de forma espontánea y natural. Las personas que se miraron a los ojos no se conocían y era la primera vez que se veían. La mayoría de los refugiados provenían de Siria y viven en Europa hace menos de un año.
Los argentinos prefieren el celular. Los jóvenes de 15 a 29 años pasan en promedio casi 4 horas al día en el teléfono, en comparación con las 2 horas y 34 minutos de los adultos de todas las edades. Aunque los jóvenes no están solos en sus costumbres tecnológicas. En Estados Unidos, los smartphones son utilizados por el 78% de la población en comparación con solo el 17% que los usaba en 2008, un año después del lanzamiento del primer iPhone.
Si pensamos bien, luego de un litigio, se evita entrecruzar las miradas de quien nos ha ofendido o hemos ofendido: porque la mirada se hace juzgadora. A tal punto que llegamos a decir: “No lo quiero ver más”. La otra persona permanece fuera de nosotros, permanece invisible o peor aún, inexistente en nuestra vida. Es necesaria la conversión de los ojos.
Pasemos a la mirada de Jesús. De acuerdo a los relatos del evangelio podemos pensar que los ojos de Jesús eran encantadores, penetrantes y casi magnéticos. Quienes lo vieron no podían olvidarse de ellos. Así se explica la extraordinaria frecuencia con que los evangelistas, y especialmente Marcos que destaca la mirada hacia Pedro, ponen de relieve el mirar de Jesús. No se relata nunca que Jesús riera. Pero podemos imaginar la sonrisa del Maestro cuando encontraba a los niños, cuando se encontraba reunido en torno a una mesa compartiendo el pan con la gente o cuando intuye que la gente ha comprendido su mensaje. Como el corazón de todo hombre, también se puede descubrir el de Jesús, contemplando sus ojos.
En los evangelios se registran diversos modos de mirar, observar, entrar en el alma del otro. Contemplaremos algunos testimonios en el evangelio de Marcos. El cardenal Carlo M. Martini lo definía al de Marcos como el “evangelio de los catecúmenos”. En la Iglesia el catecúmeno es aquel que se está preparando a través de una formación para recibir luego el bautismo. En la Iglesia primitiva, el bautismo se define como phōtismós (iluminación). Hace a nuestros ojos luminosos, porque a la luz de Jesús, vemos la realidad desde la óptica de la trascendencia. Marcos es considerado el evangelio más antiguo (60-70 d.C), escrito probablemente antes de la destrucción de Jerusalén y su estructura parece corresponder a la exigencia de preparar a la gente para el bautismo, e introducir y acompañar al neófito que ya recibió este sacramento, en su camino de sequela, de enseñarles a caminar posando sus pies en las huellas del Señor Jesús. Es el más breve porque en él se encuentra lo esencial para convertirse en cristiano. Fue compuesto en un ambiente pagano, probablemente en Roma. Contiene aquello que el pagano debe descubrir y seguir para cumplir y vivir la conversión mediante el bautismo. Su origen pagano resulta del hecho que traduce las palabras arameas que se encuentran en el evangelio y explica sus usos judíos.
LA MIRADA QUE RESCATA
Jesús fue con él; y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a El por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: Si tan sólo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de El, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te oprime, y dices: “¿Quién me ha tocado?” Pero El miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de El y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz y queda sana de tu aflicción (Mc 5, 24-34).
Este texto nos lleva a las calles de una pequeña población. Calles repletas de gente, una multitud de gente reunida alrededor de un hombre. Es una multitud en búsqueda: ¿de qué, de quién?. El detenerse ayuda a pensar, meditar, buscar. Allí en el medio se encuentra una mujer con ojos capaces de posarse y custodiar su deseo-necesidad.
Al texto lo dividimos en dos partes:
- 24-29: la situación de una mujer: una persona enferma, su inventiva, su coraje, la curación.
Vv 30-34: la situación de Jesús: su diálogo con los discípulos y el encuentro con la mujer.
En la Sagrada Escritura se emplean tres verbos referidos al ver:
- blepo: ver desde fuera
- orao: ver interiormente. Es más que ver. Es una visión espiritual más allá de lo que los ojos pueden ver. En Mt 5,8: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán (horéo) a Dios”. Es concentrar la atención en la parte de un todo y dejar de lado lo demás.
- Theoreo: contemplar más detenidamente. Mirar con interés y contemplar.
En el N.T Jesús promete a los puros de corazón, que verán a Dios (Mt 5,8). Los griegos nutrían una predilección especial por esta bienaventuranza. Dios, para ellos es quien es contemplado. Theós deriva de théasthai (en griego: mirar), e indica una contemplación espiritual, un mirar a fondo, un reconocer lo esencial, el misterio auténtico.
La mujer audaz
La pobre es una mujer profundamente herida, sufriente, preocupada por su salud; una persona mísera, deprimida, infeliz y temerosa. Es una mujer apesadumbrada por su historia Habituada a tener una mirada hacia abajo, casi como escondiéndose de los demás. Esta mujer no tiene nombre, pero llega a superar el muro de la gente hasta llegar y ubicarse detrás de Jesús. Lorenzo tenía tres años, y delante de un magnífico panorama de montañas, pregunta: “¿Quién ha hecho la montaña?”. La madre, sorprendida, responde: “No sé, Dios, o quizás se hizo sola. El niño reflexionó durante un momento, y luego con la seriedad de los pequeños, concluyó: “Yo lo sé: el diablo ha hecho la montaña y Dios ha hecho los senderos para llegar a la cima de la montaña”.
Llega con su corazón palpitante, su respiración jadeante. La mirada baja y encuentra un manto. Tiene miedo de Jesús porque ha osado tocarle los flecos del manto. ¿Qué hay de malo en cumplir este gesto? Ha cometido una imprudencia: ha contaminado a Jesús con su impureza. Para comprender esto es necesario referirse al libro del Levítico (15,25). Una mujer en el período de menstruación, permanecía impura durante siete días y si el ciclo era irregular o sufría la hemorragia, como esta mujer, permanecía impura hasta que se curara.
Esta mujer esta enferma desde hace doce años. Cada cosa que tocaba pasaba a ser impura, al igual que también quedaba impura cualquier persona que se contacta con ella. La mujer quedaba impura después del parto: por siete días si la criatura que nació era hombre, y el doble si era una mujer (cf. Lv 12,2-5).
Esta mujer estaba totalmente marginada por la sociedad. Una mujer que padecía flujo de sangre, era considerada ‘impura’ (ver Lev 15, 19-30). Su impureza era comparada con la impureza del pecado (ver Ez 36, 17). Además, como se consideraba que en la sangre estaba la vida (ver Dt 12, 23), a la hemorroísa se le estaba escapando, escurriendo, la vida. Marcos habla claramente de la enfermedad de esta mujer y de que los médicos solamente le hicieron gastar su dinero pero no la curaron. Cabe mencionar que Lucas, que era médico, también narra este episodio en su Evangelio, pero tiene la delicadeza de no mencionar que la mujer sufrió a causa de los médicos, doce años. Como la mujer que padecía flujo de sangre, era considerada impura, no tenía permitido tocar a nadie. Por eso se acercó por detrás ( opisthen), demostrando su pudor, en silencio, a tocar el manto de Jesús, confiando en que había tanta gente, que nadie se daría cuenta. Toca sus vestidos. Se refiere a la túnica y al manto. He aquí una mujer que había sido despojada de todo: de su salud, de su dinero, de su dignidad, de su futuro, pero no se había dejado despojar de su fe y de su esperanza.
La persona que se encontraba en esta situación no podía entrar al Templo. Esta era la Ley y la mentalidad en ese tiempo. Se podría decir que es considerada como un leprosa: debe estar lejos de todos, extraña a las relaciones, mirada con desprecio o con aquella piedad que quita cualquier dignidad. Es expuesta a la marginación y al aislamiento total, un drama que la vincula con la imposibilidad de tocar objetos o personas. Para entender bien su estado de ánimo se necesita la sensibilidad de una mujer, porque sólo las mujeres pueden intuir lo que significa perder la propia identidad femenina. El escritor inglés Rudyard Kipling (1865-1936), Premio Nobel de Literatura 1907, en su libro “Cuentos de las colinas” afirma que “la intuición de una mujer está más cerca de la verdad, que la certeza de un hombre”. Intuición (intus-legere).
Ella cumple un gesto muy arriesgado: tocar su manto. Una actitud que va contra la Ley. Nadie puede en ese estado tocar a un hombre desconocido y en público. Su comportamiento es arriesgado, pero para ella equivale a un gesto libre, capaz de restituir la vida y la alegría de ser readmitida a la comunidad. En el gesto de tocar el manto se encierra confianza y esperanza de ser curada por este hombre, gran Profeta e Hijo de Dios. Nadie se da cuenta del gesto de la mujer, pero Jesús si lo advierte con precisión. Hay que notar que Jesús no dice: ¿Quién me ha tocado?, sino ¿Quién ha tocado mi manto? El evangelio por tres veces subraya que se encuentra en medio a una multitud, no en un grupo de personas, y cuando son tantos, es imposible no pensar que alguien lo puede tocar.
El gesto de la mujer es consciente, deseado, pensado, cumplido. Muchos lo tocan físicamente pero no sucede nada. Tocan, pero permanecen distantes. Al contrario, el gesto de la mujer es consciente, deseado, pensado, cumplido. Ha partido de su casa con el íntimo deseo y convicción de que, si pudiera llegar a tocar el manto, se curaría, pero sobre todo se salvaría. Su gesto exige una respuesta, una curación. Ese gesto le llega al corazón de Jesús, es un toque que permite entrar en relación con él. Hay que reconocer la grandeza de esta mujer que a un cierto punto se identifica, no se queda oculta detrás de la masa. En medio de tanta gente hay un rostro no anónimo. Es una interlocutora que pide con sus gestos, aún tímidos y furtivos, ser tomada en consideración, y ser encontrada. Esta mujer tiene el coraje de no esconderse. Más aún, da un paso adelante para ser descubierta y salvada: levanta sus ojos y los posa sobre el rostro de otro.
Un joven le preguntó a su maestro: “¿Qué debo hacer para salvar al mundo?”. El sabio respondió: “Todo lo que sirve para hacer salir el sol mañana por la mañana”. “Pero entonces, para que sirven mis oraciones y mis buenas acciones, mi compromiso en el apostolado y en el voluntariado?”, replicó alarmado el joven. El sabio lo miró con tranquilidad: “Te sirven para estar bien despierto cuando salga el sol”.
Jesús mira alrededor
En el texto bíblico se dice que:
“Jesús se dio cuenta de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: “Ves (blépeis) que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando ( perieblépeto: tiempo imperfecto, lo cual indica que sigue mirando) a su alrededor, para ver ( ideín: infinito aoristo con valor final, de oráo) quién había sido.
Jesús se detiene y mira. Se da vuelta para ver quien lo ha tocado. “Seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido” (Mc 5,32). No es una mirada simple, superficial, sino una “mirada bella” que busca a alguien, un deseo de encontrar, de hacerse cargo de otra persona, una mirada circular que busca quién lo ha tocado. Sigue mirando, y textualmente significa una visión espiritual más allá de lo que los ojos pueden ver. En el evangelio, Jesús usa frecuentemente esta mirada circular. Cuando Jesús gira sus ojos, todos enmudecen y quedan fascinados. Con esta mirada él invita al recogimiento antes de la predicación. Algunas veces es una mirada muda, no acompañada de palabras: “Entró en Jerusalén y fue al Templo. Luego de haber mirado (periblefámenos) a su alrededor (de observarlo todo), como ya era tarde, salió con los Doce hasta Betania” (Mc 11,11). Algunas veces, su mirada está cargada de indignación y de sufrimiento, al punto tal que nadie se anima a contestarle: “Pero ellos callaron. Entonces dirigiendo sobre ellos una mirada (periblefámenos) llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre (de la mano seca): “Extiende tu mano” (Mc 3,5). En uno de sus versos el escritor español Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), destaca que “el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada”. Las miradas son frases perfectas. “Lo maravilloso de hablar con los ojos es que nunca hay errores gramaticales” (Friedrich Adolf, filósofo y teólogo alemán 1802-1872).
Un padre estaba lavando su auto, lo enceró, lo dejó impecable. El hijo de 11 años lo ayudaba pasando el trapo para dejarlo brillante. “Ves hijo”, decía el padre, “el auto es un capital de la familia. Tenemos que dedicarle cuidado, atención y tiempo”. “Es cierto, papá”, dijo el chico. “Muy bien, bravo”, dijo el padre. Se dio un momento de silencio. “Entonces yo no soy un capital de familia”, murmuró el hijo. “¿Porqué?”. Porque vos no tienes tiempo para mí.
En el encuentro con la hemorroisa, en cambio, Jesús mira a todos, pero está escrutando, en modo particular quién lo ha tocado. Su interés es encontrar a la persona que ha cumplido ese gesto, que ha entrado delicadamente en relación con él. La belleza de la mirada de Jesús tiene el poder de rescatar a la mujer Jesús no se avergüenza de ella, aprecia su audacia y no quiere que se tenga que avergonzar por su enfermedad. Curada, está cara a cara con su salvador, ojos en los ojos. La mirada de Jesús encuentra y, sobre todo, descubre quien lo ha buscado. La mirada de la mujer se revela, no se esconde más, da un paso hacia delante, no tiene más miedo. El encuentro con Jesús es prodigioso: el miedo, la vergüenza, el temor, el juicio de los otros, todo ha caído. Sólo ha quedado el intenso mirarse a la cara. Ahora está curada y totalmente salvada. Esta mujer corajuda tiene un proyecto, una voluntad, pero sobre todo se distingue por su gran fe. Es la fe la que debe tocar nuestro corazón. Esta mujer, aunque está en medio de una multitud, vive un proceso de fuerte personalización, entra en un contacto auténtico con Jesús: aquello que podemos definir como un “afortunado encuentro personal”. En este encuentro la mujer se ha sentido amada, buscada, bien querida por el Señor que no ha temido un segundo en dejar de lado la multitud para mirar y tener en el corazón sólo a ella. Es justo y maravilloso creer que el Señor lo hace así con cada uno de nosotros a diario. Nunca somos considerados por él como objetos de masa delante de Dios, sino criaturas que él desea encontrar y amar personalmente. También nosotros podemos vivir la misma experiencia de la hemorroisa en la medida en que tenemos alguna herida que curar, y sin escondernos u ocultarnos, sin miedo, pero con coraje le mostramos nuestro rostro dejándonos abrazar por su mirada amorosa que envuelve y salva. No puede sentirse excluida. Nadie debe sentirse rechazado.
Había un niño llamado Leonardo que debía formar parte de un acto de la escuela. Estaba entusiasmado en querer recitar la parte que le habían asignado, y la madre temía que no lo iba a poder lograr, y por tanto no ser elegido para subir al escenario. El día en que se llevó a cabo la elección de los que debían participar, fue a buscarlo a la escuela. Leonardo salió al encuentro de su madre con los ojos que le brillaban de orgullo y emoción. “Adivina mamá”, y luego dijo unas palabras que permanecen como una lección estupenda: “Fui elegido para aplaudir”. Es que en la Creación de Dios, no hay descartes.
Cuando el rey Salomón decidió levantar el Templo, confió la construcción de los cuatro muros principales a cuatro categoría de personas: a propietarios de tierra, a artesanos, a mercaderes, a los pobres. Las tres primeras categorías pagaron a los obreros, mientras los pobres construyeron el muro occidental con sus propias manos. El muro fue construído al costo de muchos sacrificios y de muchas vidas humanas. Pero a Dios le agradó más el muro occidental que los otros, lo bendijo y lo salvó de toda destrucción. Es el “Muro de los lamentos”, donde aún hoy, los hebreos van a rezar.
Encontrar o tocar
Aunque Aristóteles proponía en una escala los sentidos, el tacto aparecía en el tercer puesto. Pero desde la antigüedad clásica se ha pensado que el primero de los sentidos era el tacto. El desarrollo de los sentidos en el feto comienza con el tacto. Luego del nacimiento, es a través del contacto físico que hacemos experiencia de la realidad: el frío y el calor, el familiar y el extraño. El neonato explora todo objeto a través del tacto, llevándolo a la boca con las manos. Muy legítimamente, el tacto es descripto como nuestro “primer gran ojo”. El sentido del tacto nos conecta con el tiempo y con la memoria. El tacto hace posible el encuentro. Escribía el poeta Rainer María Rilke: “Las manos son un delta. Las manos tienen una historia, una cultura, una particular belleza”. El pintor Joan Miró hablaba siempre del origen táctil de su arte. De joven, en Barcelona, había tenido como maestro al arquitecto Francisco Galí, que siendo un académico muy convencional, era capaz de aventurarse en caminos inesperados en el inicio de sus estudiantes. Miró confiesa de no ser un verdadero virtuoso en el diseño y que su maestro lo había ayudado poniéndole una venda sobre los ojos, no sólo con la mirada sino también con los dedos. Miró cerraba los ojos, aferraba una piedra, la tocaba, la testeaba,, la daba vueltas en sus manos, y la dibujaba. El pintor catalán se definía incapaz de llegar a la representación del mundo si no fuera así.
En este episodio, muchas personas encuentran a Jesús. Pero mientras la multitud sigue y se acerca a él, la mujer enferma, en cambio, toca los flecos de su manto. La masa es la multitud anónima. Muchos lo tocan, incluso físicamente, pero no sucede nada; ninguno se distingue, nadie asume un particular relieve, nadie aparece con un rostro o un deseo propios. Entre la masa, una figura emerge. Una mujer que tiene un proyecto, una voluntad precisa y sobre todo una gran fe. Jesús le dirá: “Hija tu fe te ha salvado”. Tiene una fe tal en Jesús que hay que pensar que con sólo tocar el borde del manto, se pueda curar. Permaneciendo escondida entre la multitud, ella vive un proceso de fuerte personalización, entra en un contacto auténtico con Jesús. De la masa ha surgido una persona. A diferencia de otras veces en que la comunicación es directa (Jesús habla, ordena, toca), aquí es suficiente el borde de un manto para establecer un encuentro.
El coraje de tocar el manto
Esta mujer quiere ser curada, y este deseo es más fuerte que la Ley. Tocar a Jesús es un gesto de libertad, que no sólo la cura fisicamente, sino que también le permite volver a la vida social. Su gesto exige una respuesta.
La mujer no sólo es curada, sino que también es salvada. Como la lepra, la hemorragia la excluía de la sociedad humana y la esclavizaba. La fe de la hemorroisa es grande. Sabe que su impureza, en contacto con Jesús, no es más lejanía, excomunión, sino santidad. Intentemos hacerle algunas preguntas a esta mujer: ¿Qué te empujó a seguir a Jesús? ¿Por que propiamente él? ¿Quizás alguna palabra te ha tocado el corazón, o una mirada de él que te ha cautivado, por una sonrisa o un abrazo que has visto en el antes? No lo sabremos nunca.
Debemos agradecer a esta pobre mujer enferma y alabar al Señor por ella. Esta mujer es una provocación a nuestra fe y a nuestra vida. Hay que tener el coraje de esta mujer, el coraje para alargar la mano y tocar el manto del Divino Maestro, sabiendo que este gesto implica un vaciamiento de nosotros para dejarnos llenar sólo por él. Quizás tantas veces el Señor ha pasado junto a nosotros y nos hemos escondido, en vez de ponernos, si no adelante, al menos detrás de él, para pedirle ayuda y ser curados.
Elisabeth Leseur (1866-1914), fue una mística francesa conocida por su diario espiritual y por la conversión de su marido, Félix Leseur, un médico y conocido líder del movimiento anticlerical y ateo francés. La causa para su beatificación se inició en 1934. Tiene en su Diario una frase estupenda: “Un simple contacto constituye a veces un admirable sermón; una chispa basta para producir una gran hoguera”. Un minuto de fe es más fuerte y poderoso que muchos años de angustia.
¿Quién ha tocado mi manto?
En medio de esa multitud, nadie ha percibido el gesto de la mujer, excepto Jesús. Él podría haber ignorado el hecho de haber sido tocado y continuar su camino. Sin embargo tiene el coraje de revelar la audacia desesperada de esta mujer y extraer así una enseñanza para todos. Jesús no se avergüenza de ella y no quiere que ella continúe avergonzándose de sí misma a causa de su pesada enfermedad. Él conoce nuestras enfermedades. También nosotros sentimos la necesidad de querer tocar a Jesús. Decía san Agustín: “Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti”. ¡Cuánto desea Jesús este contacto con nosotros! Tal vez nosotros querríamos que esta mujer antes de tocar al Señor fuese curada completamente. Sólo así podría acercarse a Jesús. Sin embargo Jesús la acoge, no pone ninguna condición, simplemente se deja tocar y luego la va a buscar.
También nosotros podemos acercarnos a su persona como somos, con nuestros pecados, con la carga de nuestras dudas, con nuestra vida no siempre presentable, con nuestras numerosas enfermedades. No hay que esperar ser dignos, o tener todo en orden, en perfecta regla, para acercarnos. Los ojos de Jesús escuchan, hacen venir las ganas de ser salvados. Sólo un Dios que se deja tocar puede salvar. Esta es una experiencia cotidiana. Si estamos demasiado preocupados por nuestra apariencia, quizás pura e integra, no nos dejaremos impresionar por el dolor de los otros, quedando desesperadamente solos e inútiles.
A este punto cabe preguntarse espontáneamente: ¿En nuestra vida, seguimos a Jesús, nos aferramos a Él como hacía la multitud, o deseamos tocarle el manto para dejamos mirar por Él?
Un monje andariego se encontró, en uno de sus viajes, una piedra preciosa, y la guardó en su talega. Un día se encontró con un viajero y, al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la dio sin más. El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje mendicante, lo encontró, le devolvió la joya y le suplicó: “Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí”.
La mujer temerosa y temblando se acercó a Jesús, se postró ante él y le dijo toda la verdad. “Se postró” (proskínesis). Jesús la tranquiliza dirigiéndose a ella con delicadeza y afecto: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad”. Tu fe te ha “sesoken”. “Sozo” puede referirse a sanar o librar de peligro, pero el Antiguo Testamento muchas veces lo utiliza para referirse a la salvación de los israelitas (Salmo 44:1-8; Isaías 43:11; 45:21; 63:9). El Nuevo Testamento lo utiliza para referirse a salvación cristiana (1 Cor. 1:21; 9:22; Eph. 2:5). La historia de la hemorroisa no es una historia de sanación solamente, sino de salvación, prioritariamente. Le “robó” a Jesús la salud y la eternidad.
La fe es la adhesión a Dios, decirle sí a Dios. No es creer en ciertas cosas sino en cosas ciertas. Jesús deja claro que es esa disponibilidad del corazón la que ha salvado a esa mujer. “La fe es de oro, el entusiasmo es de plata, el fanatismo es de plomo”. La fe es una forma de enamoramiento: creer significa “dar el corazón”.
Vete en paz. “Vete”, porque ya eres libre. Has sido liberada de la cárcel, del cautiverio de tu sangre. “En paz”. Es una despedida tradicional, en la Sagrada Escritura (ver Ex 4, 18; Jue 18, 6). En la Biblia, lo que se entiende por ‘paz’ (en hebreo, shalom), no es mera ausencia de conflicto, sino completa armonía y bienestar, y queda curada. Le está diciendo: “Ve con salud y prosperidad”. Jesús le devuelve la salud, del alma (con la paz), y del cuerpo (sanándola de su enfermedad). La mujer cambió su fe, de una fe que se conformaba con tocar el manto de Jesús, a una fe en la que hubo un encuentro personal con Él. Jesús no quería que la mujer se fuera convencida de que logró su curación por un acto meramente externo: tocarle el manto. Sino por algo que ella traía de por sí en su interior: su fe. Despliega su humanidad, a través del despertar de la fe. Ahora puede engendrar, puede sentirse plenamente mujer, puede dar testimonio de su fe, puede amar sin ocultar y puede tocar sin escuchar la palabra “condenar”. La vida se vive hacia delante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás.