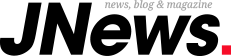En aquel tiempo un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él, y, entrando Jesús en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: Has juzgado bien, y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: Tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿Quién es éste que hasta perdona los pecados? Pero Él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz” (Lc 7,36-50).
Una “no invitada” que ingresa
Tres personas totalmente diferentes se encuentran: Jesús, Simón el fariseo: un judío practicante, y la mujer sin nombre al que se la conoce como “pecadora pública”, sin honor. Jesús está en la casa de Simón que lo invitó a comer. Los fariseos se veían a sí mismos como “separados” y “santos”, términos que para ellos eran sinónimos. El apelativo “fariseo” deriva precisamente del término “parûs” (separado). No hay que asombrarse que una mujer, no invitada, entre en la sala del banquete. Se acostumbraba a esto, ya que cuando en una casa se ofrecía una fiesta, los vecinos entraban a ver y curiosear. La puerta debía estar siempre abierta. Una invitación para la Iglesia de hoy, como lo solicita el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (n. 47):
“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas”.
La mujer del evangelio de hoy, no se contenta con tan sólo observar. Se ubica detrás de Jesús y luego se sienta a los pies de él, los unge con perfume, los besa, y los baña con sus lágrimas. Son gestos que expresan el lenguaje del corazón. Y Dios mira el corazón. Goza contemplando una mujer que sale de una relación contable para vivir la experiencia del don sin precio. En el texto se habla siete veces de los pies de Jesús. El que lavó los pies de sus discípulos, es lavado por esta persona despreciada en la sociedad. Ese llanto expresa tres actitudes claves: arrepentimiento y sobre todo, gratitud y amor. No es como el llanto de Pedro, que fue amargo, lleno de confusión y dolor por la identidad perdida (cf. Lc 22,62). Esta mujer tiene un llanto dulce, sereno, que expresa gozo. El verbo llorar “klaio” en griego, se emplea 40 veces en la Sagrada Escritura e indica una emoción intensa. Besa los pies del Maestro, demostrando que el beso es la firma perfecta para decir: “te amo”. Ella no emite palabras, sino que expresa sólo gestos de amor. Así es el amor genuino. No se explica con palabras, sino que se demuestra con actitudes. Éstas son descriptas con cuidado. Algunas están en el tiempo verbal griego aoristo, como acciones rápidas y puntuales, mientras que otras se encuentran en tiempo imperfecto, indicando hechos prolongados y repetidos: a esos pies sagrados los “secaba” con sus cabellos, los “besaba” y los “ungía” con perfume.
Se desató sus cabellos, en un gesto que expresa seducción e intimidad, humildad y audacia. Ninguna mujer respetable de esa época haría tales cosas en público. Pero Jesús demuestra que las convenciones sociales lo tienen sin cuidado. No le importa ni el género, ni el status social, ni el honor, ni siquiera la condición de pecado, sino sólo el amor. Él ve más allá de las apariencias. Las acciones de la mujer se oponen a las omisiones del fariseo. Jesús invita al fariseo que ha visto y prejuzgado a la pecadora, a que la “mire” y aprenda el estilo de su amor. El fariseo ve y piensa mal “en su interior” respecto a Jesús y a la mujer sin expresar palabras, prejuzgándolos en su corazón. Jesús, con sus palabras invita al fariseo a mirar a la mujer como lo hace Dios. El centro de toda la parábola explicada por el Maestro es el perdón inmerecido que no depende de los méritos del pecador (deudor) sino de la gracia del que perdona (acreedor). El prestamista “perdonó” la deuda tanto al que le debía quinientos denarios como al que adeudaba cincuenta. Aquí el verbo empleado es “jarízomai”, derivado de “jaris” (gracia): un perdón otorgado por gracia. En cuanto a la mujer, el texto dice: “Tus pecados te son perdonados”. El verbo aquí es “afiemi”: dejar ir, soltar, perdonar como acto liberador. De ahí que le diga: “Vete en paz”. El fariseo era muy religioso y muy duro, quizá porque vivía la fe como fría observancia de las reglas divinas y no como respuesta al amor de Dios. El fariseo vive la hipocresía y la murmuración del corazón.
En la mujer pecadora, el fariseo solamente ve el error, mientras que Jesús sólo ve el amor.
El fariseo ve sólo el prontuario presente. Jesús, en cambio, ve el futuro curriculum vitae.
La murmuración es hipocresía
En su homilía del 13 de septiembre de 2013, el Papa Francisco advertía: “Las murmuraciones matan igual y más que las armas”. Este comportamiento, sentirse perfectos y por lo tanto capaces de juzgar los defectos de los demás, es contrario a la mansedumbre, a la humildad de la que habla el Señor, «a esa luz que es tan bella y que está en perdonar». Jesús, evidenció el Santo Padre, usa «una palabra fuerte: hipócrita». Y subrayó: «Los que viven juzgando al prójimo, hablando mal del prójimo, son hipócritas. Porque no tienen la fuerza, la valentía de mirar los propios defectos. El Señor no dice sobre esto muchas palabras. Después, más adelante dirá: el que en su corazón tiene odio contra el hermano es un homicida. Lo dirá. También el apóstol Juan lo dice muy claramente en su primera carta: quien odia al hermano camina en las tinieblas. Quien juzga a su hermano es un homicida». Por lo tanto «cada vez que juzgamos a nuestros hermanos en nuestro corazón, o peor, cuando lo hablamos con los demás, somos cristianos homicidas». Y esto «no lo digo yo, sino que lo dice el Señor», precisó el Papa, añadiendo que «sobre este punto no hay lugar a matices: si hablas mal del hermano, matas al hermano. Y cada vez que hacemos esto imitamos el gesto de Caín, el primer homicida. Las maledicencias van siempre en la dirección de la criminalidad. No existen maledicencias inocentes. Y esto es Evangelio puro. Si alguno de nosotros murmura, ciertamente es un perseguidor y un violento».
Tres puntos clave para la reflexión:
“El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió” (Madre Teresa de Calcuta).
“Perdón es una palabra que lleva dentro semillas de milagros” (Alejandro Casona).
“Hay un espectáculo más grandioso que el mar, y es el cielo; hay un espectáculo más grandioso del cielo y es el interior de un alma pacificada” (Victor Hugo).
No multiplicar palabras
La mujer del evangelio buscaba a Dios. Lo encontró, no habló de amor, pero le multiplico los gestos limpios a un Dios que es amor.
Se dice que hace mucho tiempo un joven inquieto se presentó a un sacerdote y le dijo:- ‘Busco a Dios’. El reverendo le echó un sermón, que el joven escuchó con paciencia. Acabado el sermón, el joven marchó triste en busca del obispo.- ‘Busco a Dios’, le dijo llorando al obispo. Monseñor le leyó una pastoral que acababa de publicar en el boletín de la diócesis y el joven oyó la pastoral con gran cortesía, pero al acabar la lectura se fue angustiado al Papa a pedirle:- ‘Busco a Dios’. Su santidad se dispuso a resumirle su última encíclica, pero el joven rompió en sollozos sin poder contener la angustia.- ‘¿Por qué lloras?’, le preguntó el Papa totalmente desconcertado.- ‘Busco a Dios y me dan palabras’ dijo el joven apenas pudo recuperarse. Aquella noche, el sacerdote, el obispo y el Papa tuvieron un mismo sueño. Soñaron que morían de sed y que alguien trataba de aliviarles con un largo discurso sobre el agua.