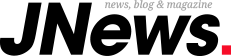“Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: «Efatá», que significa: «Abrete.» Y en seguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y, en el colmo de la admiración, decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos» (Mc 7,31-37).
El evangelista Marcos no es ingenuo. Todo lo escribe con un objetivo claro. Se trata de un milagro hecho para sanar no a un judío, sino a un gentil. En los versículos anteriores, que la liturgia no ha leído, Jesús acababa de sanar a una dama fenicia. Ahora lo hace con un pagano de la Decápolis, quizá a un romano. La salvación rompe los límites del mundo judío. En el tiempo de Jesús, se creía que la santidad era inversamente proporcional a la distancia de Jerusalén. La Judea podía aún salvarse, pero la Galilea y la Decápolis, además de la Samaría, zona de confín y habitada por poblaciones mixtas, estaban decididamente perdidas. No había lugar para ellas en cuanto a la salvación. La escena de hoy está ambientada en una de las diez ciudades de la Decápolis, con población mayoritaria pagana, que Roma había querido que fueran autónomas de la administración hebrea, siguiendo la cínica política del dividi et impera. Los israelitas piadosos, para bajar a Jerusalén, pasaban más allá del Jordán, pero sin entrar en las ciudades consideradas perdidas, para así no contaminarse. Jesús en cambio, inicia su predicación desde allí, de las tribus de Zabulón y Neftalí, las primeras que cayeron bajo el poder de los asirios, 600 años antes de su venida. Porque él ha venido para los enfermos, no para los sanos. Él es un Mesías universal, que ha realizado plenamente lo que afirma el apóstol Santiago: “no hagan acepción de personas” (2,1).
“Le presentaron a un sordomudo”. Le trajeron un sordo, no mudo, sino tartamudo (moghilálos). Es la única vez que en el Nuevo Testamento aparece este término, y en el Antiguo Testamento aparece una sola vez para indicar la liberación del éxodo de Babilonia: “entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los tartamudos gritará de júbilo” (Is 35,6). Se trata pues de una imagen de liberación. Es un hombre prisionero del silencio: una vida sin palabras y sin música, pero que no ha naufragado, porque ha sido acogido por un grupo de amigos que se hacen cargo de él: lo condujeron hacia Jesús. La curación comienza cuando alguien pone mano y hace realidad el humanísimo arte de acompañar. Es lo que debe hacer la Iglesia.
“Le pidieron que le impusiera las manos”, pero Jesús hace algo más: emplea la pedagogía de la atención y ejecuta una serie de actos que revelan el “exceso” y la “cercanía” de Dios. Le suplican (verbo “parakalein”: implorar). Es un verbo empleado por Marcos cada vez que alguien se arrodilla ante Jesús y reza. Es un gesto intenso también en el significado religioso: hay que poner de relieve que quienes hacen esto son paganos.
Se trata de una sucesión de palabras y de gestos corpóreos, delicados. Probablemente lo toma de la mano, lo lleva con él aparte, lejos (kat’ idían), de la multitud (ojlos: término peyorativo), y le expresa una atención especial. Como diciendo: ahora estamos solos, tú y yo; ahora cuentas sólo tú, y ahora no hay nadie más importante que tú. La fe es una gracia que Dios da personalmente, corazón a corazón. Este hombre no es un marginado anónimo, sino su preferido. “Llevar aparte” es empleado por Marcos siete veces: seis con los discípulos que son separados para explicarles sus enseñanzas, y abrirles el corazón cerrado y duro. Aquí y ahora Jesús encuentra un pagano que por un hándicap físico se encuentra aislado del mundo. El “sordomudo” es aquí la imagen del hombre luego del pecado, incapaz de comunicar, privado de la vitalidad que surge del encuentro con Dios y con los otros. No sólo desea abrirle los oídos y sacarle la traba de su lengua, sino también abrirle el corazón. Este hecho recuerda y actualiza en Jesús la pedagogía de Dios con Israel, sintetizada en el oráculo del profeta Oseas: “Lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón” (Os 2,16).
Jesús cumple esa serie de gestos. Es que la fe necesita de signos concretos: los sacramentos. Le toca con sus dedos, los oídos. Con sus dedos: como hace un escultor que modela delicadamente la arcilla. No basta con tener orejas sanas, sino que hay que tener oídos aptos para escuchar. Las manos del Maestro hablan sin palabras. Sus ojos son los de un médico “experto en humanidad” que se dirigen a las partes débiles de su criatura. Con su saliva le tocó la lengua. Gesto íntimo, para decirle: “te doy algo mío”. La saliva era considerada como espíritu condensado y solidificado, imagen del Espíritu. Plinio el Viejo en su obra “Historia natural” afirma literalmente: “la saliva del ser humano en ayunas es la mejor defensa contra los tósigos (venenos)”. Otra aplicación: escupir sobre los epilépticos durante sus ataques. “Escupirse en la mano”, sostiene, “aumenta la fuerza del golpe que se piensa asestar”. La saliva se recomienda también para los diviesos, para la lepra ulcerosa, para las enfermedades de los ojos y los dolores del cuello. Tengamos en cuenta que las propiedades de la saliva estaban fuertemente avaladas a altísimo nivel. Los historiadores romanos Tácito y Suetonio narran que, en Alejandría, un ciego que logró acercarse al emperador Vespasiano le pidió que le tocara sus ojos con saliva. El emperador lo hizo y el ciego se curó.
“Levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo “Efatá” que significa “Ábrete”. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente”. El Señor suspira porque también para el Hijo de Dios, la resistencia del hombre a ser salvado es desoladora. Por eso suplica al Padre, levantando los ojos al cielo, ya que sólo una relación profunda destruye las murallas de la soledad. Sólo en la relación con Dios se pueden establecer relaciones fecundas y vitales, rompiendo las barreras del aislamiento. Suspira, no grita. “Le dijo “Efatá” que significa “Ábrete”. El verbo griego “dianoigo” significa “destapar”. Es un verbo que aparece tres veces en el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24, 31.32.45. A ellos se les abrieron los ojos y ya no vieron pan sino a la Eucaristía. Ven lo que sólo el amor, no los ojos, es capaz de ver. Jesús habla en arameo, con su lengua; la lengua del corazón. No es un grito que expresa potencia ni un sollozo de dolor. Su suspiro es un aliento de esperanza, calma y humildad. Es el suspiro del prisionero que desea alcanzar la libertad sobre la cautividad (Salmo 102,21). Es la nostalgia de libertad: “De tarde, de mañana, al mediodía, gimo y él escuchará mi clamor” (Salmo 55,18). “Ábrete”, como se abre una puerta al amigo, una ventana al sol, el cielo luego de una tempestad.
Sus oídos se abrieron. Antes el evangelista Marcos adoptó el término “orejas” (ôta), y ahora emplea (akoaí), que se refiere al oído. No era un problema físico, de orejas, sino de comprensión. De ahí que “no hay peor sordo que aquel que no quiere oír”. La dificultad no era para oír sino para escuchar. Hay una diferencia relevante entre oír y escuchar. Oír es fácil. Escuchar es el problema. Oír significa percibir y sentir con el oído las palabras que se emiten. Escuchar involucra otros cuatro sentidos para ayudarnos a entender los términos que se pronuncian. Cuando oímos lo hacemos con nuestro sistema auditivo. Cuando escuchamos, otras funciones cognitivas entran en juego: prestar atención, recordar, pensar y razonar.
Primero le abre los oídos y luego le destraba la lengua. Es que sólo sabe hablar quien antes sabe escuchar. Ponerse a la escucha es una actividad dificilísima. Al hombre contemporáneo no le es fácil hacerlo. Hablar sin escuchar y oír sin comprender es como cortar un cable de electricidad y después enchufar un artefacto pretendiendo que funcione. El terapeuta familiar Michael P. Nichols, reconocido estudioso de las relaciones interpersonales, advertía esto hace dos décadas en su libro El perdido arte de escuchar. El uso de internet era entonces incipiente y no había estallado ni se había expandido aún la adicción al celular y a las redes sociales, pero Nichols intuía un fenómeno que hoy es endémico y afecta a los vínculos humanos. La progresiva pérdida de la capacidad de escuchar. Y, con ello, la agonía del diálogo. Es que toda conversación auténtica se basa, antes que nada, en aquella capacidad. No es cuando alguien habla que comienza un diálogo, sino cuando alguien escucha. De lo contrario, solo tenemos un monólogo que se pierde en el vacío. Escuchar, por otra parte, no es lo mismo que oír. Quien no tiene problemas auditivos oye. Pero eso es solo un dato fisiológico. Escuchar, en cambio, define una actitud. Oír no requiere intención. Escuchar, sí. Para hacerlo hay que reconocer la existencia del otro, recibir su palabra (e incluso su silencio, puesto que hay silencios preñados de significado y mensaje), brindar atención. Escuchar es, en cierto modo, un acto de hospitalidad. Y de respeto. En ese acto se consuma la conversación. Un cuarto de siglo después de Nichols, la también psicóloga Sherry Turkle, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) define la conversación cara a cara como “el acto más humano y más humanizador que podemos realizar”. La clave de la definición está en “cara a cara”. Turkle es especialista en el efecto de la tecnología y las redes sociales sobre las relaciones humanas y autora del volumen En defensa de la conversación. Se aprende a hablar hablando, dice. Se refiere a hablar con otra persona de cuerpo presente. Hablar mirando a los ojos a alguien que está ahí de veras, que no es una presencia virtual en una pantalla. Y también cuando el otro, el hablante, está encarnado, se aprende a escuchar. Se captan su tono, sus inflexiones, su modulación, la textura de su voz. Es que la voz humana es acaso la más poderosa y milagrosa herramienta de comunicación existente.
Hay que prestar atención: no se trata tanto de una curación del físico sino del espíritu. El milagro de Jesús no consistió en devolverle el habla, sino en hacerle “hablar bien”. Decía Platón: “quien tiene el discurso tiene la espada”. El dominio de la palaba es el poder intangible más eficaz que alguien puede tener. “Y en seguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente”. No se dice cuáles fueron las primeras palabras luego de la curación. Tal vez comprendió mejor que nadie aquello de Pitágoras: “El sabio sólo rompe el silencio para decir algo más importante que el silencio”. Y la gente quedó tan asombrada, tan locuaz, tan elocuente, que, aunque Jesús les decía que “no dijeran nada a nadie”, “ellos más lo proclamaban”. Sí, muy lejos de la magia, porque, en realidad, Marcos apunta a dos blancos: el uno, desacreditar a todos los charlatanes curanderos de la época, y otro, alentar a la pobre comunidad cristiana amedrentada y balbuciente luego de la sangrienta represión de Nerón. Animarlos no solo a escuchar a Jesús sino a proclamarlo sin miedo. Él no quiere publicidad alrededor del milagro porque ella podría deformar el sentido del milagro. ¿Por qué? Porque Dios no quiere crear clientes o admiradores, sino creyentes. Jesús no cura a los enfermos para que lleguen a ser creyentes o le sigan, sino para crear hombres libres, curados y plenos.
El texto concluye afirmando lo que la gente decía: “Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. El evangelista adopta los mismos términos que en el libro del Génesis indican la acción del Creador, que por cada acción que crea dice: “Hizo bellas todas las cosas”, y “vio que todo era bello”. En Jesús se prolonga la acción creadora al dar plenitud de vida a los hombres.